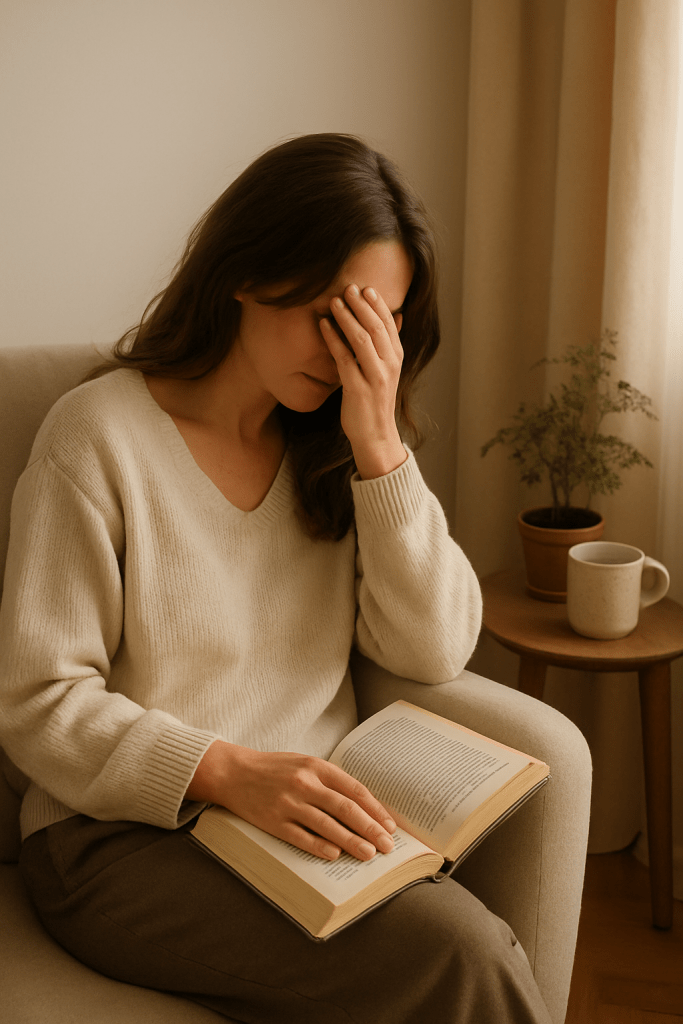
Llevo tres semanas sintiéndome… extraña.
No es tristeza. Tampoco es apatía, al menos no del todo. Es más como una desconexión, una sensación de estar caminando dentro de una niebla espesa donde nada parece estar del todo enfocado. Me despierto cada mañana con la intención de organizar mi día, de retomar mis rutinas, de encontrar esa chispa que normalmente me mantiene en pie… pero es como si la mente se me escapara entre los dedos.
Intento escribir, y no puedo. Las palabras que siempre han sido mi refugio se sienten esquivas, rebeldes, como si no quisieran dejarse atrapar. Abro un libro, avanzo dos páginas… y mi cabeza ya se ha ido a otro lugar. Me pongo delante del scrap, esperando que la creatividad me rescate, pero termino con mil papeles recortados y nada que me convenza. Hasta he intentado reorganizar esos armarios que llevan meses pendientes, y ahí están: más desordenados que antes.
No es pereza, lo sé. No es desmotivación. Es otra cosa. Es esa niebla mental que trae consigo la fibromialgia, esa que no se ve, que no deja huellas visibles, pero que te roba pedacitos de ti sin que te des cuenta. Es como si el cuerpo y la mente hablaran idiomas distintos. Uno pide descanso, el otro exige calma, pero ninguno de los dos lo consigue. Y, sinceramente, hay días en los que me duele más esto que el propio dolor físico.
Porque el dolor físico, al final, lo conoces. Aprendes a vivir con él, a negociarlo. Pero esta desconexión… esta sensación de no reconocerte… eso es otra guerra. Me miro en el espejo y siento que soy yo, pero que no estoy. Y en medio de ese caos silencioso, aparecen pensamientos que pesan: “¿De qué sirve lo que hago? ¿A quién le importa?”
Y entonces, hace unos días, mientras estaba en uno de esos bucles en los que intento mil cosas y no termino ninguna, llegó un mensaje. Un mensaje que me atravesó de lleno.
Era de Ana, una lectora que, como yo, vive con fibromialgia desde hace años.
Decía:
“Malú… he leído tu libro en dos noches. No te imaginas lo que significa para mí. Creía que estaba sola, que era exagerada, que mi dolor era invisible. Pero página a página, era como si me estuvieras poniendo voz. Como si alguien, por fin, me viera.”
Me quedé en silencio. Cerré los ojos. Respiré hondo. Leí su mensaje varias veces, como si necesitara dejar que cada palabra calara dentro de mí. Sentí que algo se aflojaba, como si me estuvieran devolviendo un pedazo de mí misma que no sabía que había perdido.
Ana me contó que llevaba semanas sin poder levantarse de la cama, que se sentía incomprendida incluso por las personas que más la quieren, que el dolor la estaba consumiendo. Pero también me dijo esto:
“Tus páginas me devolvieron un poquito de mí. No me han quitado el dolor, pero me han recordado que sigo aquí. Que no soy menos por sentirme rota.”
Y ahí, en ese instante, lo entendí todo.
Ese mensaje llegó en el momento exacto. Justo cuando yo dudaba de todo: de mi capacidad, de mis fuerzas, de mi propósito. Ana me recordó que escribir no es llenar páginas; es tender manos. Que mis palabras, incluso cuando creo que son pequeñas o insuficientes, pueden encontrar refugios que yo ni imagino.
Me hizo darme cuenta de que mi libro no es solo mío. Es de Ana. Es de todas las personas que un día se sienten solas, incomprendidas, rotas. Es de quienes creen que nadie los ve, que nadie los escucha. Porque escribir, para mí, nunca fue un ejercicio de “producir contenido”. Es un acto de resistencia. Es una forma de decir: “Estamos aquí. Seguimos latiendo, aunque nadie lo celebre.”
Y aún sigo en mis días de niebla. Sigo abriendo libros que no termino, proyectos que dejo a medias, cajones que empiezo a ordenar y abandono en mitad del proceso. Pero también sigo aquí, respirando. Y, sobre todo, sigo escribiendo. Porque ahora recuerdo por qué lo hago. No es para mí. Es por Ana. Es por ti. Es por cualquiera que se detenga a leer y, por un instante, sienta que no está solo.
La fibromialgia nos roba muchas cosas, pero no puede quitarnos la capacidad de conectar. Y quizá eso sea lo único que necesitamos a veces: que alguien nos mire y nos diga: “Te veo. Te entiendo. Aquí estoy contigo.”
Hoy quiero darte las gracias, Ana, por devolverme a mi propio centro cuando yo no lo encontraba. Y quiero darte las gracias a ti, que estás leyendo esto, por acompañarme incluso en mis días más grises. Porque aunque a veces me sienta perdida, el simple hecho de saber que hay alguien al otro lado que encuentra un refugio en mis palabras, me devuelve un motivo para seguir.
Y si estás leyendo esto y te sientes como yo, atrapada en tu propia niebla, solo quiero que recuerdes algo: no estás sola. Puede que el dolor pese. Puede que las palabras no salgan. Puede que no encuentres forma de concentrarte. Pero seguimos aquí. Seguimos latiendo. Y eso, créeme, ya es un acto de valentía.
¿Te has sentido así alguna vez, perdida en medio de tu propia niebla? Si quieres, te leo en los comentarios. Quizá, entre todas, podamos recordarnos que, incluso cuando parece que nos deshacemos… aún late algo dentro.
Deja un comentario